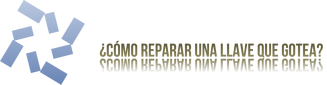La habilidad manual no es un patrimonio común de los seres humanos, como para mi desgracia he tenido ocasión de comprobar desde que tengo memoria. De los dedos morados por golpear con el martillo donde no debía a pinchazos evitables, el cuadro con el marco roto tras haber fallado el clavo o las gotas de aceite hirviendo sobre la piel. Y eso en caso de acertar con el huevo y no como aquella vez en que olvidé poner la sartén y, tras quebrar la cáscara, lo eché directamente sobre el fogón. Y ni les cuento de la limpieza consiguiente.
La habilidad manual no es un patrimonio común de los seres humanos, como para mi desgracia he tenido ocasión de comprobar desde que tengo memoria. De los dedos morados por golpear con el martillo donde no debía a pinchazos evitables, el cuadro con el marco roto tras haber fallado el clavo o las gotas de aceite hirviendo sobre la piel. Y eso en caso de acertar con el huevo y no como aquella vez en que olvidé poner la sartén y, tras quebrar la cáscara, lo eché directamente sobre el fogón. Y ni les cuento de la limpieza consiguiente.
No hay genética que pueda justificar el ser un manazas (mi hermano es la antítesis de esta inepcia) ni aprendizaje que valga. Y mira que me he esforzado para evitar el consabido “¡Tú no, mejor déjalo, no la vayamos a liar!”. En esa línea, el refrán que es hoy título supone también la triste constatación de unas carencias que, a estas alturas, tienen difícil arreglo. ¡Es que ni una sola trucha! Pero no es sólo que se me resistan martillo o tijeras (falta la rueda para completar tres de los mejores inventos de nuestra especie) sino que, por copiar al rumano Cioran, todo lo que ha producido el genio técnico (excepto el boli y antes la estilográfica) me inspira un terror casi sagrado.
En cambio, si dispongo en mi arsenal de celo, cinta aislante y algún que otro palillo, puedo obrar maravillas.  Para el lomo despegado de un libro, celo; la cinta negra igual vale para un roto que para un descosido y, ayer mismo, arreglé la pantalla del ordenador inmovilizando la tecla de “Auto” con un palillo convenientemente insertado en la ranura. En mi caso, las manos duchas a veces han dado paso a la mano de santo por disimular la falta de destrezas en los dedos, esa gracia que no quiso darme el cielo. O la escuela primaria. Por cierto: ¿a alguien le ocurre lo mismo? Sería un consuelo…
Para el lomo despegado de un libro, celo; la cinta negra igual vale para un roto que para un descosido y, ayer mismo, arreglé la pantalla del ordenador inmovilizando la tecla de “Auto” con un palillo convenientemente insertado en la ranura. En mi caso, las manos duchas a veces han dado paso a la mano de santo por disimular la falta de destrezas en los dedos, esa gracia que no quiso darme el cielo. O la escuela primaria. Por cierto: ¿a alguien le ocurre lo mismo? Sería un consuelo…
©Gustavo Catalán. All Rights Reserved