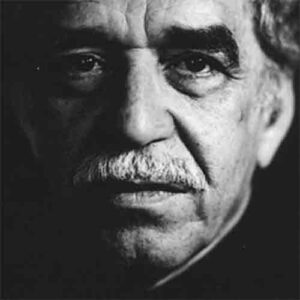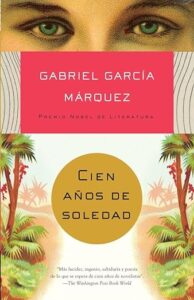Literatura. Crónica.
Por Marcelo Morán.
En mi pensamiento, mi mayor metáfora es la Guajira
Gabriel García Márquez
La península Guajira se encuentra en la parte más septentrional de Sudamérica y deriva su nombre de sus primeros habitantes: los wayúu. Descendientes del grupo Arawac, establecido en la Amazonia y cuyos contrastes dieron lugar a migraciones por diferentes parte de este continente. Una de ellas, entró por el sur de Venezuela y recaló a lo largo de varios siglos a esta tierra desértica y azotada por vientos alisios. Por esta condición de su geografía es una región poco poblada. Tiene una superficie superior a veinte mil kilómetros cuadrados que comparten Colombia y Venezuela, y desde el majestuoso Caribe —que la baña de extremo a extremo—, sobresale como la cabeza de un formidable dinosaurio.
La estructura social del pueblo wayuu es matrilineal y se divide en clanes que se denominan eirruku; inspirados en ancestros totémicos. Estos nombres de clanes idetifican a grupos familiares y pueden ser usados también como apellidos, por ejemplo, como los casos de Jusayuu e Ipuana que tienen en los escritores Miguel Ángel Jusayuu y Ramón Paz Ipuana a sus más conspicuos representantes. El clan Jusayuu tiene como símbolo totémico a la serpiente cascabel y el Ipuana al halcón.
Este pueblo originario siempre ha vivido en medio de dos fronteras (no físicas como las de Colombia y Venezuela) sino en otras, etéreas: el mundo de los sueños y de los muertos, donde el wayuu se comporta con la mayor naturalidad como si se trataran de otros parajes o rancherías de su árida península.
Los sueños o lapü son, en la mayoría de las veces, mensajes enviados por familiares difuntos (yolüjas) a fin de alertar a algún miembro del clan sobre la llegada de eventos indeseables que pudiera afectarlo o al colectivo que representa, como la experiencia contada a continuación.
En víspera de producirse la masacre de trabajadores en las plantaciones de banano de la United Fruit Company en Ciénaga, Magdalena en 1928, por el ejército de Colombia, como respuesta a una demanda reivindicatoria, un joven que lideraba un grupo superior a doscientos labriegos wayuu tuvo un sueño premonitorio que ordenaba abandonar ese sitio a la brevedad porque iba a caer sobre él la sombra inexorable de la muerte. Al despertar, a la madrugada, reunió a su gente y contó el sueño. Cuando el sol despuntaba ya las barracas donde dormían los afanosos wayuu estaban vacías: a esa hora marchaban campantes y seguros rumbo a las áridas sabanas guajireras, presidido por el joven soñador. Esta historia es referida por García Márquez en una crónica, para ilustrar la fuerza del realismo mágico del que se sirvió en sus primeros tiempos de escritor, pero no aporta datos sobre la identidad del redentor wayuu, y ocurrió faltando dos días para que se produjera la carnicería, que según versión recogida por él mismo en Cien años de soledad, ascendió a más de tres mil muertos.
Aquel joven de sueños portentosos se llamaba Antonio Joaquín López y más tarde sería autor de varios ensayos y de la novela Los Dolores de una raza, publicada en Maracaibo en 1956, que recoge el furor de la esclavitud a comienzos del siglo XX en la península Guajira, y lo distingue como pionero de los escritores wayuu.
López se formó después como abogado en Colombia y luego se especializó en derecho agrario en Italia y México. Murió en Maracaibo en 1986.
En la creencia wayuu la gente muere dos veces. La primera cuando el alma se separa del cuerpo físico y se produce el entierro. Y la segunda, cuando se exhuman los restos después de que el alma haya permanecido un mínimo de 10 años en una especie de lugar iniciático llamado Jepirra, ubicado en los litorales del Cabo de la Vela (Colombia). En ese período (según la tradición) el muerto puede deambular silente por cualquier parte de la península sin causar el mínimo terror en sus allegados, como la reiterada aparición del fantasma de Prudencio Aguilar en Cien años de soledad. En ese pintoresco pasaje, el autor —aunque no lo revela— hace de Úrsula Iguarán una auténtica wayuu, pues esta no se asusta ante la presencia silenciosa del yolujá (espíritu), al contrario, adopta una postura compasiva y lo asiste con una pequeña ración de agua que coloca en un rincón de la casa para confortarlo.
Después de cumplirse esa década o un poco más los deudos del difunto se reúnen para considerar que ya es tiempo de exhumar los restos y cumplir con la ceremonia del segundo velorio, que consiste en otra reunión familiar donde los huesos son colocados en un recipiente pequeño, pero de gran consistencia para mantenerlos libre de roedores y de los embates del tiempo. La familia invita a otros miembros o afines para ofrecer ese día, o los días que serán velados los restos, una gran comilona. Luego se vuelven a sepultar para que el alma emprenda el viaje definitivo hacia la eternidad; señalada en el cosmos por el trazo fulgente de la Vía láctea.
En un pasaje de la novela corta La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, ambientada en el desierto guajiro, la abuela ordena a su nieta llevar agua a las tumbas de su esposo e hijo ubicadas en el patio. Al mismo tiempo recuerda a Eréndira impedir la entrada de estos a la casa. Según esta instrucción, los muertos pueden desandar en las noches por cualquier parte de la casona como gente común a diferencia de los de la cultura occidental, que levitan como Gasparin o se manifiestan en sábanas blancas que vuelan y hacen correr de pánico a los espectadores noctámbulos.
Tras el incendio de la mansión, la abuela (comportándose como una verdadera wayuu) recoge los huesos de sus seres queridos (ambos llamados Amadis) y los lleva de un sitio a otro en un cajón como si fueran pertenencias domésticas. Así los conducirá —aunque no se relata en la historia— hasta el sitio donde nacieron para darles sepulturas en el cementerio ancestral. Ese es propósito del traslado y no un adorno o recurso literario de García Márquez.
En el plano real, Gerald Martin escritor británico y autor del libro Una vida, que narra la biografía de Gabriel García Márquez, destaca en un capítulo otro pasaje que reafirma la enraizada costumbre wayuu en la familia del premio Nobel colombiano: “La primera noche que pasó en la nueva casa, GarcíaMárquez recuerda tropezar con un saco que contenía los huesos de su abuela, el cual Luisa Santiaga había traído consigo para volverlos a enterrar en su nueva ciudad”. Con esta exposición se puede inferir, que el autor inglés, quedó tan marcado por la experiencia vivida tras los pasos de su biografiado que pareció escribir otra obra de realismo mágico.

Nicolás Ricardo Márquez Mejía y Tranquilina Iguarán Cotes, abuelos de García Márquez. Foto tomada del “Magazin Cultural” de El Espectador.
Pero ¿de dónde sacó Gabriel García Márquez semejante inventiva para plasmarla en algunas de sus obras? Respuesta: De las vivencias de su niñez en la vieja casona de Aracataca, al lado de sus abuelos maternos. Estos eran nativos de La Guajira, hijos de españoles, pero eran tan wayuu como una pareja de hermanos (Meme y Alirio que fueron comprados como esclavos cada uno por cien pesos en Riohacha por la pareja Márquez Iguarán y constituían la servidumbre). Estos personajes son los recreados en Cien años de soledad como Cataure y Visitación y los que trajeron a Macondo la peste del insomnio y también los responsables de que los niños José Arcadio y Amaranta Buendía aprendieran primero la lengua guajira (wayuunaiki) que el castellano. Hubo un tercero, también comprado por cien pesos, llamado Apolinar al que recuerda el autor con desbordante cariño en un pasaje de Vivir para contarla (2002): “Apolinar, el antiguo esclavo pequeño y macizo a quien siempre recordé como un tío, desapareció de la casa durante años, y una tarde reapareció sin motivo, vestido de luto con un traje de paño negro y un sombrero enorme, también negro, hundido hasta los ojos taciturnos. Al pasar por la cocina dijo que venía para el entierro, pero nadie lo entendió hasta el día siguiente, cuando llegó la noticia de que el abuelo acababa de morir en Santa Marta, adonde lo habían llevado de urgencia y en secreto”.
El Cataure, en el que se inspiró García Márquez para darle cuerpo al hermano de Visitación, no era un esclavo, sino un rico ganadero llamado Elisaul Paz González, del clan Apshana, que vivía en la localidad de Karraloutamana, Carraipía, Guajira colombiana y era hijo del cacique Yajaira Paz Jusayuu.
El niño Gabo se conectó tanto con el mundo de estos interlocutores, casi sobrenaturales, que logró aprender la lengua de ellos y conocer parte de su imaginario. El escritor confirma este hecho también en Vivir para contarla:
La lengua doméstica era la que sus abuelos habían traído de España a través de Venezuela en el siglo anterior, revitalizada con localismos caribes, africanismos de esclavos y retazos de la lengua guajira, que iban filtrándose gota a gota en la nuestra. La abuela se servía de ella para despistarme sin saber que yo la entendía mejor por mis tratos directos con la servidumbre. Aún recuerdo muchos: atunkeshi, tengo sueño; jamusaitshi taya, tengo hambre; ipuwots, la mujer encinta; arijuna, el forastero, que mi abuela usaba en cierto modo para referirse al español, al hombre blanco y en fin de cuentas al enemigo.
Doña Tranquilina Iguarán (abuela de García Márquez) pertenecía al clan epieyuu, arraigado en pueblos como Ipapure y Maicao, donde la familia Iguarán goza de mucho prestigio y a la que el premio Nobel solía dispensar gratas visitas cada vez que tenía ocasión de retornar a Colombia.
De modo que su contacto con ese mágico universo wayuu le permitió conseguir los ingredientes para sazonar futuras creaciones literarias como Cien años de soledad y la Cándida Eréndira, sin reventarse demasiado las neuronas.
Para corroborar esta afirmación de García Márquez: “Es muy difícil encontrar en mis novelas algo que no tenga un anclaje en la realidad”, traigo esta anécdota familiar.
En 2012 un suceso conmocionó al pueblo de Villa del Rosario de Perijá. Mi primo David Polanco Báez fue arrollado por un vehículo en el kilómetro 22 de esa arteria vial. Su entierro, poco usual, puso patas arribas a esa apacible y laboriosa comunidad del estado Zulia.
Mi tío (homónimo del muerto) era un octogenario que presentaba un delicado cuadro de salud. Situación que le impedía viajar a La Guajira para los funerales de su hijo. Ante esa adversidad, su mujer, Rosamila Báez, nativa de Guarero, como matrona wayuu, asume la dirección de la familia y resuelve enterrar el cuerpo de su hijo en el patio de la casa, tal como hiciera la abuela de Eréndira en la obra referida. Dentro de diez años la matrona Rosamila, siguiendo la pauta de la tradición wayuu recogerá los restos de Davicito y los llevará al cementerio de Guarero para que reposen al lado de sus ancentros.
Ese entierro —insólito para la comunidad de Villa del Rosario— no solo hizo movilizar a los curiosos, sino a las autoridades que tenían representación en el municipio, con el objeto de arrestar a la familia Polanco. La prensa se hizo presente a última hora, representada por el Diario La Verdad, de Maracaibo. Los periodistas analizaron en seguida la situación y comprobaron que a esa película le faltaba un cuadro, una secuencia que al mismo tiempo dejaba asomar un resquicio delator, obviado incluso por los probados sabuesos de la policía científica CICPC, también presentes en el operativo. Los reporteros, plantados sobre ese flanco abierto, llamaron, vía telefónica, al profesor universitario Arcadio Montiel, que para entonces era diputado a la Asamblea Nacional y la persona más calificada por ser wayuu para dilucidar y calmar aquel hervidero de desconcierto.
El parlamentario explicó que esa actitud tomada por la familia Polanco era una reafirmación de su identidad establecida en la Constitución Nacional: (Capitulo VIII) De los Derechos de los Pueblo Indígenas; desglosados a su vez en ocho explicitos artículos, de los cuales, el 121 refiere: “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad etníca y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto”.
Entonces no debe causar extrañeza en Villa del Rosario la resolución tomada por la matrona nativa de Guarero. Todas las tierras que bordean el ámbito oriental de la Sierra de Perija como del lado colombiano fueron y, ahora en menor grado, patrimonio ancestral de los pueblos yukpa y barí. Y a comienzos del siglo XX, cuando llegaron las primeras oleadas de colonos se incorporó la comunidad wayuu para trabajar en las haciendas recién fundadas y formar hoy junto con los primeros una reserva pluricultural.
La exposición presentada por el académico obligó a los presentes a buscar un ejemplar de la Carta Magna. Cuando consiguieron el preciado texto, un voluntario con voz de pregonero se ofreció a declamar —desde la plataforma de un camión— los ochos artículos que llenaron de tranquilidad a cientos de curiosos que se habían arremolinado frente a la granja de los Polanco para indagar sobre esta tradición universalizada en dos grandes novelas de García Márquez, pero ignorada aún en algunas partes del estado Zulia; asiento mayoritario de la cultura wayuu.
Los funcionarios del gobierno después de examinar la tumba y cerciorarse de que cumplía con las mínimas condiciones de seguridad, se retiraron satisfechos, no tanto por la enseñanza que les pudo dejar la práctica de un pueblo milenario, sino porque ese día conocieron por casualidad un nuevo capítulo de la Constitución Nacional.
©Marcelo Morán. All Rights Reserved.