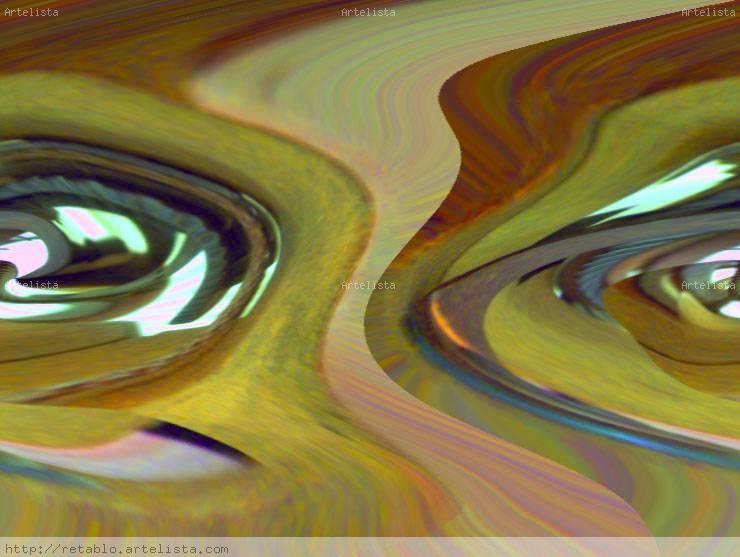Literatura. Relato.
Por David Torres…
Polvo de vidrio
David Torres
El cuarto, el cuarto desconocido.
Mi entrada en él por fin se había cumplido.
Clarice Lispector,
La pasión según G.H.
Más que el enfado por cumplir una orden, lo que me impulsó a salir a la tienda en busca de la cerveza que quería mi padre fue el deseo de volver a escuchar lo que para mí se había convertido, de un tiempo a la fecha, en algo inexplicable en el departamento del piso de abajo. Descender con lentitud y escuchar aquello: una lectura en voz alta era algo magnífico. Uno, dos, tres y más escalones que parecían las pausas de un ave a punto de abrazar al sol. Fue curioso en realidad modificar de golpe mi vocación de ser eternamente infantil con la invisible enseñanza de esa voz, de un sonido que se acercaba paso a paso mientras yo descendía –nunca cuando ascendía– las escaleras de aquel viejo edificio que me inculcó la idea de mi niñez como un falso futuro prometedor. Era ahí, en esa etapa de mi vida, me decía a mí mismo, en la que era impostergable Ser.
Tal vez mi padre nunca supo que fue él quien contribuyó en un principio a desarrollar esta historia: él y yo, los únicos miembros de una familia cuyo solo recuerdo hacia el ocaso de cada día se reducía a una cerveza para él, quizá un vaso de leche para mí y unas cuantas horas de televisión para los dos. Una cerveza, qué cosa. Una cerveza quería mi padre y una cerveza me envió a traer.
Hasta antes de ese día no había tenido tiempo de descifrar lo que el murmullo de esa voz quería decir –¿o decirme?–, pero en aquella ocasión decidí que ni una cerveza (aunque me sirvió, debo reconocerlo, como salvoconducto hacia el mito del tiempo), ni mi padre, antiquísima reminiscencia beat con melena y todo, que a media noche le encantaba escuchar a The Doors, serían más importantes que una experiencia como la que intuía en ese instante y la que determinó mi caída en un eterno soliloquio. Conforme mis pasos se acercaban a la puerta del departamento del que surgía la voz, esta se volvía más nítida, de tal manera que pude entender, ahora sí, lo que aquella mujer decía: Tus pasos, ah, si tus pasos volviesen algún día y mi sombra recogiesen de este sitio. Y esto lo repitió una y otra vez, pausadamente, durante tanto tiempo, que mi incipiente memoria lo registró sin mayor problema. Ah, si tus pasos…, y la inflexión de su voz en esta parte me gustaba mucho: Tu sombra tan solo desearía. Mi sombra. Más que asustarme, me invadía un leve nerviosismo que me hacía sonreír un poco y me provocaba acercarme más y más hacia aquella puerta hasta colocar mi oreja en ella, como la aventura de un niño de diez años de finales de la década de los setenta con un envase de cerveza vacío sujetándolo con las piernas. En esa posición llegué a sentir cómo la palma de una mano desconocida me acariciaba con ternura del otro lado de la puerta. A mí me hubiese gustado que algún día se abriera para conocer a aquella mujer. Sin embargo, creo que fue mejor así, para recordar aun hoy el roce de un silencio removiendo el árido filo amoroso que me envenenaba con delicia inentendible en esos días.
–¿Qué haces?
Al escuchar la pregunta dejé caer, asustado, la botella. Se hizo pedazos al estrellarse sobre el suelo. No supe cuánto tiempo había pasado en ese lugar, ni me di cuenta cuando mi padre bajó a buscarme, no sé si por la preocupación que yo le causaba o porque no aguantaba más las ganas de beber su cerveza. Estoy seguro de que me estuvo observando durante un buen rato antes de que yo me diera cuenta de su presencia. Su pregunta me molestó porque yo ya había empezado a construir un mundo que no estaba dispuesto a revelar a nadie, mucho menos a él.
–Oí ruidos.
Y mi respuesta la consideré desde ese momento como algo grotesco, burdo, grosero, ante lo que había aprendido a escuchar. Ruidos, qué tontería. Mi padre me pidió entonces el dinero que me había dado para comprar la cerveza y fue él quien salió a conseguirla, no sin antes encargarme enfáticamente que barriera los vidrios que habían quedado en el piso. De inmediato subí por la escoba, y después, conforme iba bajando, la voz de esa mujer proseguía. No estaba dispuesto a perder detalle alguno de esa conversación de sentidos a puerta cerrada. No importaba cuánto tiempo pasara.
Para mi sorpresa, los pedazos de cristal oscuro que habían quedado dispersos ya no estaban en el suelo, solo había residuos de polvo de vidrio que me afané en colocar en el recogedor con mucha dificultad y enojo.
—Good job, dijo mi padre al subir.
La ambulancia llegó en la madrugada. El ruido de su sirena despertó a todo el vecindario, pero no hubo escenas de pánico. Me dijo mi padre que vio cómo sacaban el cuerpo de la vecina, de la que nadie en el edificio tenía demasiadas referencias. Se había cortado las venas.
Extrañé desde ese momento no volver a escuchar más la voz de esa mujer. De hecho, semanas después del incidente nos mudamos. La superstición de mi padre era realmente exacerbada. “Tu madre también murió aquí”, decía asustado, como si yo no supiera lo de la sobredosis de heroína, y me llevó a vivir durante los siguientes 20 años a un pueblo del sureste, donde nada teníamos que hacer y donde, también, pronto me di cuenta de que mi soledad se había convertido en un joven anciano como yo. Lo vi morir.
Regresar a la Ciudad de México no era en realidad una obsesión de fin de siglo. Me había acostumbrado tanto a la costa y al eco de la voz de una amante en eterna huida, que mi memoria siempre me remontaba a las playas y al calor. Prurito del desasosiego o melancolía por la morada infantil: alquilé el mismo departamento del que cada cierto tiempo surgía la voz de aquella mujer. Nada raro en su interior, de hecho solamente con una sensación de vacío. Pero aquí, en esta salita, he repetido tantas veces Tus pasos, ah, si tus pasos volviesen algún día y mi sombra recogiesen de este sitio, para que si en alguna ocasión una sombra se asoma me encuentre, al menos, bebiendo esta cerveza. Pero entrar, atravesar su umbral, era la carnada del destino. Estos últimos años aquí no me han tranquilizado del todo. El polvo de vidrio aún me desespera: es casi imposible depositarlo en el recogedor.
Única herencia
La vida, por larga que sea, siempre será corta.
Demasiado corta para añadir algo.
Wislawa Szymborska
La corta vida de nuestros antepasados
Katherine dijo que proponer, cada vez, una nueva interpretación de la vida no sólo había sido tarea de los que, como nos había enseñado nuestro padre, comúnmente llamábamos filósofos. Desde el sillón preferido de papá, agregó, para reforzar su idea, que el ser humano sin más límites que los impuestos por sus estancias en el hecho creador, en su elaboración, también había colaborado sustancialmente en la manufactura de ese espejo cóncavo que es la condición humana: aseguró que por ello casi siempre resultaba benéfico el riesgo que, por ejemplo, asumía el poeta al reflejar en su detalle íntimo el previo instante de la resquebrajadura que infligiría en dicho espejo. Así, trató de aclarar que el trabajo de seguir buscando un rostro común –uno al menos— se había convertido en la medida humana del Ser.
–Qué somos, entonces, no es la cuestión; cómo somos es la duda persistente –sentenció.
Mi intervención no fue tan sustancial. De hecho divagué porque no me quedaba más remedio. Así que, citando a nuestro padre, dije que Novalis lo había dicho de este modo: “No llora con dolor a ninguna tumba quien ama con fe”; que Lautréamont se cuestionó: “¿Cuál de ambos es más profundo, más impenetrable: el océano o el corazón humano?”; que Rimbaud sentenció que el poeta se convertía en vidente de sí mismo para buscar amor, sufrimiento, locura y así llegar a ser el sabio supremo; que Valéry lo dispuso así: “La vida es vasta en su ebriedad de ausencia”; que por su parte Saint-John Perse acaparó el instante de la errancia: “Y henos aquí ahora sobre las rutas del éxodo. La Tierra a lo lejos quema sus aromas”. Pero que André Breton, esperanzador, más simple y sencillamente se había referido al ser humano como un soñador definitivo.
Desde su lugar –su hastío era evidente— Marina, la consentida de papá, nos había escuchado con mediana atención. Esta vez no había mucho humo de cigarrillo a pesar de nuestra diaria ansia por fumar; algunas cervezas se habían convertido en el tímido anfitrión. Se incorporó del sofá como quien tiene ganas de darse un baño después de varias horas de deliciosa pereza: su rostro, a la tenue luz de la lámpara, brillaba todavía seductor. Se dejó caer delicadamente sobre la alfombra y pidió que guardáramos silencio, no porque le fuera imprescindible hablar, sino por su cansancio y ganas de dormir. Aclaró, sin embargo, que en ese presente soporífero lo que más se le ocurría era pensar que el mirar era una quietud de sensibilidades. “Es estar allá para estar aquí: permanecer”, dijo señalando hacia la ventana de ese doceavo piso. Recargando la cabeza de lado sobre la cálida alfombra, añadió que en ese lugar –preciso de nada— seríamos la palabra ofrecida de la única rosa diluida en su rocío, la rama y el tiempo, ofrenda de siglos, oficio de abrazo continuo frente a un abismo entre murallas y sueños. Luchando contra el bostezo nos aseguró que, a punto de caer, la hora sería una veta del verano, y que aun en su derrumbe nuestros brazos se sujetarían a la tierra. Giró sobre sí quedando boca arriba, y haciendo círculos con el dedo índice de la mano derecha continuó: “Pensaremos que el medio día avanza mientras el equívoco de tantas tribus se eternice”.
No sé si concluyó cuando dijo que algún día nos veríamos junto a dichas tribus en otoño, y que estaríamos bien. Que eso diríamos. Sólo alcancé a escuchar algunas otras frases sueltas, pero no supe qué más añadió porque me quedé dormido.
Bien es cierto que, a regañadientes, la muerte de papá nos había vuelto a reunir después de tanto tiempo.
©David Torres. All Rights Reserved