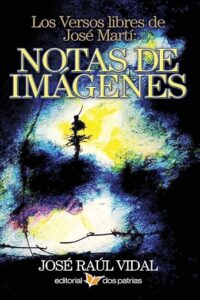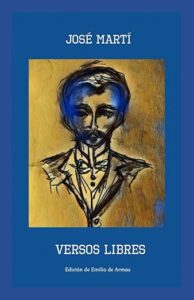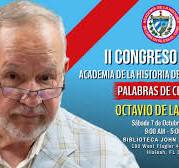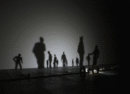Literatura. Ensayo. Crítica.
Por Octavio de la Suarée.
Ensayo sobre el libro: “Los Versos libres de José Martí: Notas de imágenes, por José Raúl Vidal”
[Miami, Florida: Colección Hojarasca. Editorial dos patrias, 2015, 282 páginas]
Un nuevo ejemplar sobre el legado de José Martí siempre llama la atención al interesado en la civilización hispanoamericana y, en particular, en la isla de Cuba, ya que el Apóstol de su Independencia no solo fue un batallador incesante contra la presencia del colonialismo español en su tierra, sino también un escritor eminente que popularizó y transformó las letras castellanas. Nos referimos a Los Versos Libres de José Martí: Notas de imágenes, del profesor e investigador José Raúl Vidal (Miami: Editorial Dos Patrias, 2015, la reciente obra en la que éste expone un acercamiento crítico a estos no muy conocidos Versos Libres desde una “perspectiva de lectura ontológica, cristiana, social e histórica que nos presenta a un alma en pleno laboreo por el ascenso espiritual y personal del hombre”(1). Esto nos recuerda las lecciones que impartía el analista José Olivio Jiménez, desde su cátedra en el centro graduado de la Ciudad Universitaria de Nueva York sobre los versos del Apóstol y sus tres niveles de la existencia del hombre cuando éste escribía: “Mi mal es rudo: la ciudad lo encona: / Lo alivia el campo inmenso: ¡otro más vasto / lo aliviará mejor!”(2); y este enfoque múltiple aludido por Vidal y relacionado con el potencial de crecimiento humano despierta nuestra curiosidad. En el acápite apropiadamente rotulado echar a “Andar”, que le sirve de preámbulo, su autor nos manifiesta su propósito al escribir el libro y por igual resume su contenido, explicando que su aportación a la bibliografía martiana “atiende en todo momento a la integración del fenómeno estético, histórico, geopolítico y filosófico al espacio de un mundo ético hecho poesía”(3).
El texto está dividido en diez secciones, aparte del prólogo que ya señalamos, y que son las siguientes: “Poesía al natural”, “Naturaleza en verso (Beatus ille…)” y “Distinciones de una poética”, las tres sobre su ideal estético; “Homagno: ecce homo” y “Patria y Homagno (sacrificium / sacro facere)”, ambos base de su renovadora creación lírica; “…esta ira es mía”, que trata del tema del anexionismo; “Espectador y cronista”, materia del periodista y del orador; y, finalmente, “Muerte participante”, “Amor, pecado, ausencia” y “Consideraciones finales”. Pasemos a discutirlas.
Desde su nacimiento en 1853, la vida de José Martí estuvo sellada por la influencia del aleccionamiento que impartía Rafael María de Mendive desde su estrado en el colegio San Pablo de La Habana y, en especial, por sus convicciones independentistas que le ocasionaron una serie de contrariedades y angustias desde sus comienzos. Joven con innata curiosidad y ávido de lecturas, a los dieciséis años ya había sido condenado a trabajos forzados en las canteras de San Lázaro por sus escritos, experiencia que le grabarían heridas por vida tanto físicas como espirituales. Desterrado a Madrid, emplea su sentencia de la mejor manera posible con lecturas edificantes primero y asistiendo a clases, con visitas a museos y una estadía en París. Éstas le permiten ampliar sus horizontes, conocer las corrientes artísticas del momento y obtener el título universitario poco después, a la vez que denuncia enérgicamente los desmanes y abusos cometidos por la metrópoli en El presidio político en Cuba (1871). Se inicia entonces la peregrinación del graduado por Hispanoamérica, acercándose a la deslumbradora naturaleza americana que tanto habría de servirle en un futuro, mientras manifiesta públicamente su plan de establecer una república libre e independiente en su patria. Orador enérgico con ideas liberales y expresándolas en periódicos de México y Venezuela, demuestra su pasión por investigar la noticia, enjuiciar su significado para la colectividad, e informar a sus semejantes. En la ciudad de Guatemala también consigue plaza en el campo de la enseñanza y contrae matrimonio con Carmen Zayas Bazán, unión afectada de inmediato por la diferencia de caracteres entre ambos. Esos triunfos personales no logran echar raíces al verse obligado a abandonar esas naciones por no comprometer su integridad ni acatar los desmanes de los caudillos y dictadores locales.
Regresa entonces a La Habana, ejerce de abogado y conspira nuevamente contra el régimen, por lo que será deportado por segunda vez. Este mozo amable, aunque rebelde, inadaptado a las circunstancias de su derredor y deseoso de mejorarlas, terminará sintiéndose alienado por la experiencia sufrida en su propia carne antes de cumplir siquiera treinta años, vivencia que incluiría la incomprensión de su ideal de justicia, la inestabilidad de su carrera, el abandono de su tierra, la ruptura matrimonial, la separación de su hijo, la soledad y el sufrimiento. Y es de esta manera, entre contrastes, compromisos y sinsabores, que se va forjando su cosmovisión y su destino en esta primera etapa de su vida. Como se observa desde el primer momento en este juicioso estudio, el ensayista efectúa una investigación exhaustiva sobre la figura de José Martí y sus ideas, destacando que “la vida del poeta alterna siempre entre el deber y el sufrimiento destinados a delinear la perfección de la obra. Lo que es implicación ética también es ontológica. De ahí esa lidia trocada en victoria, a pesar del desaliento que insta muchas veces a hundirse en mortal sosiego” (4).
En 1881 establece residencia permanente en la ciudad de Nueva York y, ya formado intelectualmente, colabora en el periódico New York Sun, de Charles A. Dana, que por entonces empezaba a ser considerado como una de las figuras señeras del periodismo estadounidense. Nueva York era entonces una ciudad que crecía a pasos agigantados con una economía floreciente y próspera que atraía una gran cantidad de inmigrantes deseosos por forjarse una vida en este lugar. Ya nadie se recordaba de la destrucción y muerte ocasionadas por la Guerra Civil entre los estados del norte y sur del país, ocurridas no hacía aún veinte años. Principia ahora la etapa más productiva de su corta existencia al enfrentarse con el dinamismo de una de las más complejas ciudades modernas que experimentaba un alto nivel de transformación. Su día típico se caracterizaba por una constante búsqueda por encontrar la noticia más relevante del momento para cumplir con los requisitos de imprenta, como atestigua la variedad de asuntos que despliega la temática con la que desarrolla su labor periodística. Poco a poco va adquiriendo un nombre no solo con sus artículos sino por las obras que reúne y va publicando de seguido. En 1882 da a la luz su sentido Ismaelillo y aunque ya tiene escrito la mayor parte de sus “Versos libres” opta por no darlos a conocer por estimarlos muy personales. Dos años después se le nombra vicecónsul del Uruguay en Nueva York y más adelante Cónsul general. Por esta época entabla colaboraciones con periódicos de Hispanoamérica, entre ellos El Partido Liberal, de México, y La Nación, de Buenos Aires.
Esta publicación de sus “Versos libres”, escritos en su mayoría entre 1878 y 1882, sorprende de inmediato por lo inusitado de su contenido y forma. José Raúl Vidal inicia su estudio mostrando componentes que iban forjando los conceptos artísticos del Apóstol, mientras que éste reflexionaba sobre el proceso de concebir una poética basada en sus conocimientos literarios y vivenciales. En primer lugar, el conocido Romanticismo, ese movimiento explosivo y abarcador del siglo XIX, considerado hoy día como la fundación de la modernidad en su más amplio sentido. Entre los escritores afiliados con el mismo están Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Johann Wolfgang Goethe, los hermanos Schlegel, William Wordsworth, Víctor Hugo, los simbolistas franceses, e hispanos como Rubén Darío, José Asunción Silva, Manuel Gutiérrez Nájera y Leopoldo Lugones. Seguidamente, su sólida formación clásica castellana, reforzada por sus lecturas de las literaturas francesa, italiana y alemana, entre otras. Un tercer punto es su discernimiento de primera mano de las varias escuelas y tendencias de moda en el momento y, en especial, de la corriente expresionista, pues, aunque ésta no será reconocida oficialmente como escuela hasta 1910, ya varias de sus modalidades se percibían en el ambiente con las cuales el escritor desarrollaría una muy estrecha colaboración. Debemos tener presente por igual su gran poder de observación y su habilidad para relatar acontecimientos y expresarlos de una manera clara, concisa y de fácil comprensión; la necesidad de estar al tanto de los escritos de sus contemporáneos para su oficio en la prensa, sus artículos, ensayos, su entendimiento de la retórica, su admiración por la naturaleza americana, su amor por todo lo referido a la vida en sí y al crecimiento del ser humano, su interés por la juventud y su compasión por los semejantes, todo examinado a fondo por nuestro investigador.
Por otro lado, se detectan fundamentos esenciales de la filosofía trascendental con su énfasis en la vida espiritual y ética, su interés por la colectividad, su pasión por la enseñanza, la admiración por el legado de pensadores y escritores como Rudolf Steiner, Emerson y Whitman, junto con la práctica obtenida por su labor de periodista y escritor que le van ofreciendo modelo para la nueva creación lírica, ya diferente por necesidad de la poesía tradicional y de la ternura reflejada en Ismaelillo y en los cantos de ocasión de los Versos sencillos. En resumen, la experiencia personal de vivir y las lecciones que enseñan todas las circunstancias atravesadas por el ser, y en especial, los últimos años de madurez vividos en la dinámica gran ciudad moderna de Nueva York con su economía capitalista, la promesa del progreso, el crecimiento descontrolado, la presencia del individuo secular, los beneficios materiales, la ansiedad y la alienación de los inmigrados, el “horror” de la ciudad, etc. Hechos destacados de estos integrantes serán considerados como parte de su herencia en la composición de la nueva estética martiana, pero el poeta está muy consciente por igual que su misión es desestancar, renovar a la vez que innovar para crear una expresión auténtica y americana, como bien puntualiza el analista que seguimos. Así dice: “Desde la América nuestra encara a simbolistas y parnasianos, a decadentes e impresionistas, a románticos y a realistas, trascendiendo los contornos de cada uno para generar un registro inusitado y tensar los acordes de una poética universal” (5).
Esta “poética universal” añorada y concebida por José Martí tendría que ser original, por supuesto, y es por lo tanto lógico que la deseada transformación surja de la introspección, la imaginación, el sufrimiento y los sentimientos del propio creador y de su afán por encontrar los atributos de esa belleza ideal. Y como primer paso, además de la búsqueda de la autenticidad, se denota su determinación de desechar todas las demarcaciones académicas tradicionales que impidan el crecimiento de lo nuevo para poder disfrutar de una completa libertad en el momento de la creación. Asimismo, los sufrimientos de esas lecciones adquiridas a través de las vicisitudes de su vida, tendrá lugar primordial en esta concepción y de ahí la necesidad de crear un vocabulario específico que exprese esos nuevos sentimientos que al mismo tiempo que son personales sean colectivos, ya que les atañen a todos los miembros de la sociedad, o sea, a todos los ciudadanos de este nuevo continente. La naturaleza americana juega un papel muy importante en la concepción de este hombre nuevo con su panorama de extremos entre las montañas y los valles, además del constante cambio de sus cuatro estaciones, que ofrecen una cantera inagotable de símbolos. Debemos también recordar, como ya se ha señalado, que Martí concibe el proceso de la creación poética como una vocación (6) por toda la vida donde encuentra un sentido afirmativo que le encamina hacia la contemplación del Bien y la Belleza unidos. Como nos explica el agudo crítico: “Esta confesión… entraña la esencia de una estética profundamente original, reveladora de un acercamiento distinto en el empleo del lenguaje y en la perfección de la forma… Se trata de un proceso auto definidor, portador de conceptos insólitos y de formulaciones teóricas nuevas. A cuenta de ello, diferentes aproximaciones semánticas, copiosa imaginería, variedad simbólica y exquisito manejo del léxico, privilegian la exclusividad de la nueva expresión artística que fluye como resultado espontáneo de las visiones del poeta” (7). Visionaria será la concepción de esta nueva poética basada tanto en sus vivencias como en su férrea voluntad. El poema “Homagno”, por ejemplo, nos introduce con ese neologismo al surgimiento de un ser excepcional que, con fuerzas sobrenaturales en medio del sufrimiento de ser humano, logra sobreponerse a sus circunstancias y extraer elementos positivos para triunfar en la conquista de un mundo entrevisto de mejoramiento humano. Esa añorada y deseada visión se verá reafirmada por la respuesta positiva que el poeta mismo reconoce con la siguiente imagen: “Y la tierra en silencio, y una hermosa / voz de mi corazón, me contestaron” (8), comparte con nosotros, ya consciente que se hallaba en el camino elegido para lograr su propósito. En conjunto, estas visiones de sacrificio se desenvuelven en “imágenes inagotables, iluminadoras, hacedoras de lo invisible en lo visible…” (9), tal y como señala el joven investigador.
Surge así la novel idea lírica del escritor para quien la poesía consiste en la comprensión, la empatía, el amor a sus semejantes, el poder de la imaginación y las visiones, es decir en ensanchar los límites artificiales, reflejando así con certeza la novedad de cada individuo y de su época -en fin, en la libertad de todo amarre. De la misma manera vemos cómo tiene lugar el tránsito de lo individual a lo colectivo, representado por la unión de los componentes estéticos y éticos en el poema. Para José Martí la belleza se encuentra en la bondad, en el hacer bien, en el poder de la didáctica, en una misión ética, con el propósito de mejorar la condición del ser humano en la tierra, y es la misma naturaleza la que nos enseña el camino a seguir, aun en medio del destierro que todos experimentamos. Es, en conjunto, una teoría de valores enfocada a un proyecto de redención individual y social en el que “el símbolo constituye el instrumental ético del mismo”. Como resume nuestro ensayista exhibiendo así su agudeza, su efectividad, su disposición a la autocrítica y su honestidad intelectual: “En ese sentido, la modernidad del poemario trae consigo un cambio de actitud del creador ante su creación: revela, exige. Integra el deber y el ser en la complejidad de la sociedad, el arte, la naturaleza y la historia. Es formulador de una expresión única, insólita. Ningún otro poeta de la época logra semejante combinación, ninguno trabajó la vida a favor de la obra…” (10).
Por otro lado, la temática empleada por el Apóstol es tan amplia como la vida misma, reflejo tanto de sus experiencias sufridas a su paso por la tierra como de los conocimientos adquiridos por medio de sus estudios. Temas como la necesidad de belleza, el ser, el deber, el destierro, la bondad, el sentido de justicia, el amor por sus semejantes, la entrega, la mujer, el sacrificio, como también la soledad, la introspección, las visiones, la naturaleza, la muerte, la trascendencia etc., aparecen de continuo en sus escritos, tanto directa como figurativamente. Un asunto que le dio gran preocupación a todo lo largo de su corta existencia fue el de la renovación estética, que viene a ser uno de los motivos principales del texto, como señala Vidal y Franco. El catedrático precisa que fue en fecha tan temprana como en 1877, a los veinte y cuatro años de edad, cuando el joven creador le escribe una carta al director del periódico El Progreso exponiéndole sus inquietudes artísticas: “La época es libre: séalo el verso. Y séalo, sobre todo, porque en toda esfera la buena obra libre vale más que la obra esclava. Así escribieron Schiller y Virgilio: sea así la rima, que mientras más límites se salven, se está más cerca de lo que ilimite; y mientras más trabas rompe el hombre, más cerca está de la divinidad germinadora” (11). En conjunto, los Versos libres resumen episodios significativos de su vida y cómo estas situaciones lo afectaron y exacerbaron su angustia existencial. Y concluye nuestro artífice esta cuestión plásticamente con las siguientes palabras que muestran la profundidad de su comprensión y análisis: “Habla de destierros, de cárcel y grillete, de traición y abandono, de amor e incomprensión. Se ve en ellos al hombre desamparado que vierte el dolor sobre el papel y el pensamiento sobre el verso. Concreta sus vivencias, su intimidad en crisis. No quiere publicarlos” (12).

Por el 164 aniversario del natalicio de José Martí, se celebró en la Galería de Arte: Imago, la presentación del libro “Los Versos Libres de José Martí: Notas de Imágenes” de José Raúl Vidal y Franco. El 8 de febrero de 2017. Tomado de YouTube.
De similar manera, el escritor desenvuelve los múltiples enredos estilísticos incrustados en el libro, comenzando con un análisis de los neologismos que forja el pensador en su búsqueda por la correcta expresión de su pensamiento. Como recalca el historiador, cada novel idea lleva consigo su propia forma expresiva. Todo tratamiento es único, desde la aproximación a la muerte, la naturaleza, la patria, el obrero, los niños, la emigración y la ciudad, “hasta un bestiario que asocia a los valores o antivalores, virtudes e indignidades del ser, v.g., caballo, paloma, águila, halcón, cocodrilo, serpiente, etc.”. Nuevas palabras como perfumoso, tigral, cuidosas, estatuador, crucifixos, antiática, encascados, joyador, Homagno, etc., dan una idea de la voluntad artística de José Martí en la búsqueda de términos lingüísticos que reflejasen apropiadamente sus intereses. En resumen, el artista estaba muy consciente de su labor al emplear una multitud de imágenes, a veces abruptas, a veces ilógicas y contrastantes, que “esencian la diversidad y unidad de la existencia con sus altibajos y sobresaltos, sus penurias y flaquezas a la vez que sus encantos y sus luces” (13).
En total podemos afirmar que, en lo que concierne a sus investigaciones, se contempla curiosidad, una apertura mental, capacidad de observación, seriedad y disciplina para enjuiciar los datos examinados y comunicar sus conclusiones de una manera clara y sistemática. De este modo nos presenta Vidal y Franco las conquistas expresivas de José Martí cuando moderniza la estancada estructura de la poesía hispana valiéndose del “hipérbaton, el encabalgamiento, los dos puntos (en medio del verso), el espacio en blanco… neologismos, paradojas, inversiones, oxímoros, derivaciones verbales, adjetivos frescos, cultismos y localismos raros” (14) entre otros recursos literarios.
En conclusión, no debe sorprendernos que el profesor José Raúl Vidal y Franco haya pasado la mayor parte de su joven existencia dedicado al estudio de la obra del iniciador y patriota cubano y, en especial, a estos Versos libres. El profundo e iluminador análisis aquí efectuado por medio de su cabal entendimiento de estos metros, lo sitúa, sin duda alguna, entre los aportadores originales y señeros a la obra del Apóstol que facilitan la comprensión de esta figura excepcional de las letras cubanas. Asimismo, una completa bibliografía enriquece este renovador e interesante aporte que recomendamos encarecidamente a los lectores.
Muchas gracias.
N O T A S
(1). José Raúl Vidal. Los Versos libres de José Martí: Notas de imágenes. Miami, Florida: Colección Hojarasca: Editorial Dos Patrias, 2015, página 13.
(2). José Martí. “Hierro”, Ismaelillo, Versos libres, Versos sencillos, Edición de Iván A. Schulman. Madrid: Cátedra 2001, páginas 103-06.
(3). ______________. Los Versos libres de José Martí: Notas de imágenes…, Ídem.
(4). _______________. Los Versos libres de José Martí: Notas de imágenes…, página 174.
(5). _______________. Los Versos libres de José Martí: Notas de imágenes…, página 41.
(6). Carlos Javier Morales. Introducción a Lucía Jerez, de José Martí. Madrid: Letras Hispánicas, Cátedra,2000, páginas 24-25.
(7). José Raúl Vidal. Los Versos libres de José Martí: Notas de imágenes…, 40-41.
(8). José Martí. “Homagno”, Ismaelillo, Versos libres, Versos sencillos…, página 117-19.
(9). José Raúl Vidal. Los Versos libres de José Martí: Notas de imágenes…, página 42.
(10). Ídem.
(11). José Raúl Vidal. Los Versos libres de José Martí: Notas de imágenes…, páginas 18-19. El subrayado es mío.
(12). Ibid, página 235.
(13). Ibid, página 233.
(14). Ibid, página 232.
BIBLIOGRAFÍA
Jiménez, José Olivio. “Un ensayo de ordenación trascendente en los Versos libres de José Martí”, Revista Hispánica Moderna, XXIV (1968), página 671-84.
Martí, José. Ismaelillo, Versos libres, Versos sencillos (Edición de Iván A. Schulman). Madrid: Cátedra, 2001.
__________. Lucía Jerez (Edición de Carlos Xavier Morales). Madrid: Cátedra, 2000.
Vidal, José Raúl. Los Versos Libres de José Martí: Notas de Imágenes. Miami, FL: Editorial dos patrias, 2015.
[Septiembre de 2025]
© Octavio de la Suarée. All Rights Reserved
PhD, Profesor emérito, William Paterson University of New Jersey,
Academia de la Historia de Cuba en el Exilio.