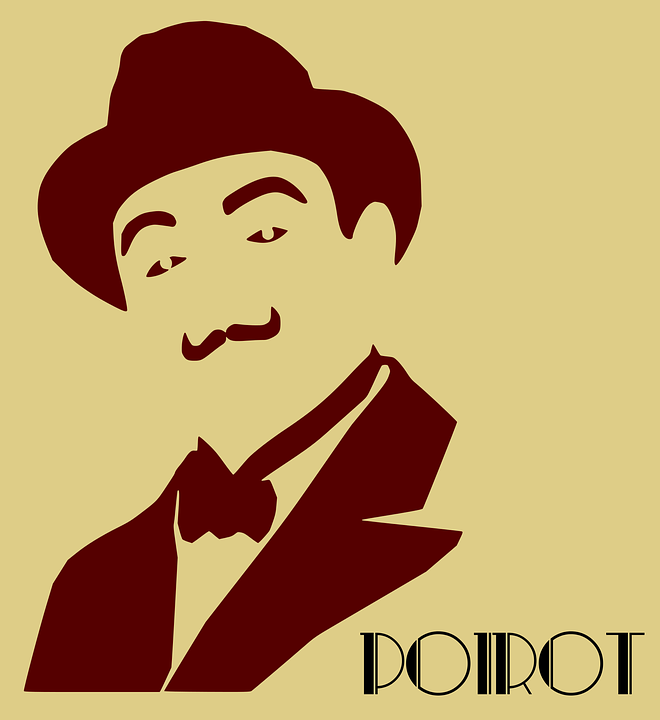Historia. Literatura. Crítica.
Por Eduardo Lolo.
La vida no es un musical de Broadway. En las sabanas africanas, el leoncito huérfano de un padre vencido tendría muy pocas probabilidades de llegar a ser Rey León de la manada, pues es costumbre ancestral que el nuevo monarca, una vez victorioso en el duelo con su predecesor, mate a todos los cachorros hijos del soberano depuesto. Algo semejante entre seres humanos sería considerado una monstruosidad, aunque algunos magnicidios han comprendido el asesinato de los herederos al poder y hasta de la familia toda del destituido, como es el caso de la masacre de los Romanov a mano de los comunistas rusos en el poder, que incluyera los cinco vástagos del matrimonio.

La familia imperial rusa. De izquierda a derecha: Olga, María, Nicolás II, Alejandra, Anastasia, Alekséi y Tatiana. Wikipedia. Creative Commons.
El carácter excepcional del nefasto final del último zar y toda su estirpe no puede, sin embargo, disimular el hecho de que el intento de asesinato de la historia por parte del hombre es mucho más trágico que entre animales, aunque no sea mediante acciones tan sangrientas. Porque es el caso de que a los humanos no nos basta con borrar el ADN del vencido; es imprescindible anular, también, su memoria del tiempo, tercamente viva gracias a la historiografía desarrollada tanto en palabras, como en recuerdos esculpidos y hasta en el grafiti nervioso sobre una pared ansiosa, en su desnudez, de posteridad.
La historia sin registro corre el riesgo de no ser tal, degradada a mito o leyenda. Así, las pirámides egipcias sin jeroglíficos no serían más que saqueados montículos mortuorios; Ciro, sin Jenofonte, estuviera en la misma categoría que el Rey Arturo; al tiempo que la conquista del Imperio Azteca por un puñado de aventureros desprovistos de retorno sería inexplicable sin el recuento senil de un antiguo alférez. De la historia parte el registro; del registro, la autenticidad de la historia. De ahí que para extremistas de toda laya no basta la muerte de la persona: es necesario también matar al personaje; que es decir, eliminar el registro de la historia que lo convirtió de lo primero (carne fugaz) en lo segundo (memoria tenaz).
El intento de asesinato de la historia ha sido practicado en todas las épocas y civilizaciones. En el Occidente actual, como en la novela de Agatha Christie que parodio en el título, son muchos los que alzan vengativos el arma asesina ante un aterrorizado Poirot público: anarquistas (ahora llamados “antisistema”), comunistas reciclados con diversas etiquetas, religiosos fundamentalistas de disímiles credos “evangelizando” a la fuerza, nacionalistas excluyentes de intransigencia totalitaria, y otros de igual o semejante calaña; todos los cuales, en sentido general, no son más que entes frustrados o inadaptados que quieren culpar a la historia de sus propios fracasos.
Las justificaciones o recompensas para ser parte de la horda historicida son varias, tanto terrenales como celestiales: de enjuiciar pasadas actitudes deplorables como si estuvieran vigentes (aplicando códigos modernos y, consecuentemente, anacrónicos), a las mil vírgenes a la espera de ser desfloradas por un pene previamente destrozado por un cinturón suicida. En todos los casos los nuevos cruzados se masifican para llevar a cabo su misión; que es decir, dejan de ser individuos para convertirse en ciegos instrumentos de infalibles mesías de nueva factura.
Veamos unos pocos ejemplos:
Una de las primeras acciones que llevó a cabo Fidel Castro a su llegada al poder fue derribar las esculturas de algunos de los presidentes elegidos democráticamente que se habían erigido en una céntrica avenida habanera conocida como Avenida de los Presidentes. Abría el desfile la de Tomás Estrada Palma, primer Presidente de la República. Por impericia de los que tenían que llevar a cabo el derribo o una imprevista solidez del monumento, el caso es que la estatua de Don Tomás no pudo ser derribada, por lo que se optó por cercenarla por su parte más vulnerable: los tobillos. Quedaron, solitarios sobre el pedestal, los calzados de bronce. El Monumento a las víctimas del Maine fue otro caso de intento de asesinato castrista de la historia: el águila que la coronaba fue derribada estrepitosamente y el texto del pedestal alterado para culpar al propio Gobierno norteamericano de la explosión del acorazado. Luego se cambiarían los nombres de las calles, escuelas, etc., etc.
Al otro lado del Atlántico, en España se promulgó a principios de este siglo una Ley de la Memoria Histórica que, en la práctica, solamente se utilizó para llamar la atención y denunciar los crímenes del bando nacionalista durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, pero dejando de lado los múltiples asesinatos de inocentes perpetrados por los militares republicanos. Más recientemente se ha comenzado el derribo de cuanto monumento pueda ser denunciado como la representación de un aliado de Franco y el cambio de nombre de las calles a las que puedan endilgárseles igual asociación. Tal parece que los Nacionalistas, quienes ganaron la guerra por las armas en 1936, van a perderla por decretos casi un siglo después. Y hasta se habla de destruir el gigantesco mausoleo conocido como El Valle de los Caídos, donde más de treinta mil combatientes de ambas facciones, entremezclados, yacen fundidos más que sepultados.
Pero el caso más destacado en la actualidad es el de Estados Unidos. Los monumentos a los soldados y destacados oficiales confederados, luego de respetados por más de un siglo al calor de la reconciliación lograda al final de la Guerra Civil, se han convertido en blanco casi sin defensores de los que parecen olvidar que muchos de esos oficiales ya lo eran previamente al intento secesionista, con una hoja de servicios a la nación que ahora se intenta desconocer. Hasta el sepulcro de Ulysses S. Grant está en el colimador de los revisionistas, por una ocasional actitud antisemita durante las hostilidades que luego enmendaría (inútilmente para sus perseguidores actuales). Pero hay más: la nueva guerra civil de un solo bando armado se desborda en el tiempo y abarca todas las épocas de la historia estadounidense, incluyendo aquella en la cual el país ni siquiera existía. Un ejemplo de ello es la campaña por derribar la icónica escultura de Cristóbal Colón en Columbus Circle (New York) por este haber traído esclavos africanos a la América.
Pese a lo anterior, y aunque asordinadas por la vocinglería “políticamente correcta” y una prensa cómplice, no han faltado voces sensatas en el desigual debate. Una muestra a destacar es lo expuesto en una reciente entrevista concedida a la revista Time por Henri Louis Gates, Jr., un conocido historiador norteamericano de origen africano. Dijo el popular conductor del programa de televisión Finding Your Roots: “Often people think, if I take down that statute, I will erase the racism that the person represented and the statue embodied. It doesn’t work that way.” Y aunque se queda corto en defender los monumentos en sus ubicaciones originales, propone llevar las estatuas a museos, por lo que el componente artístico lograría sobrevivir la demoledora ira impune contra mármoles y bronces hasta ayer respetados en tanto que obras de arte. Desafortunadamente, su lógica sugerencia ha caído en los oídos sordos de los destructores talibanescos y sus promotores.
No obstante todo ello, y pese al celo de sus verdugos, la historia casi siempre sobrevive, incluso cuando muchos la creen muerta. De ahí que en Rusia ya San Petersburgo haya recuperado su identidad luego de décadas de forzada nomenclatura espuria, que los moradores de las calles de Madrid y La Habana las sigan identificando por sus nombres originales, mientras que la real memoria histórica de los pueblos sigue llorando los crímenes de todas las facciones. Y hasta se dio el caso que el águila derribada del Monumento al Maine en la capital cubana no haya sido fundida como había ordenado el Comandante en Jefe, sino que fuese, con indiscutible valor, resguardada clandestinamente por quienes tenían que cumplir la orden destructiva y devuelta, décadas después, a la reinaugurada Embajada de los Estados Unidos en Cuba. No me extrañaría, entonces, que la estatua mutilada de Tomás Estrada Palma aparezca de igual forma en una etapa poscastrista y sea reunificada con sus afligidos zapatos luego de decenios descalza. Y sí, contradiciendo todo cálculo de probabilidades, eventualmente un leoncito huérfano puede llegar a ser Rey León de su manada.
Porque es el caso que la historia se puede enmascarar, secuestrar, escamotear, y hasta mutilar; pero no se puede hacer desaparecer: tarde o temprano, gracias a su tenaz capacidad de supervivencia, emerge entre brumas de tiempo, premiando a los veraces, enmendando a los equivocados, y juzgando a los historiadores del escarnio como lo que siempre fueron: cómplices de la mentira. Porque el registro histórico (ya sea en piedra, palabras, imágenes o impulsos cibernéticos) ha permitido alcanzar al ser humano en tanto que personaje (lo mismo sacro que execrable), algo que antes de su advenimiento estuvo reservado sólo a las deidades: la inmortalidad. Y no habrá turba política alguna, por muy poderosa que esta sea, capaz de lograr, como antiguo Dios irascible, expulsarlo de nuevo.
[Publicado originalmente por la Agencia EFE el 8 de enero de 2018]
©Eduardo Lolo. All Rights Reserved