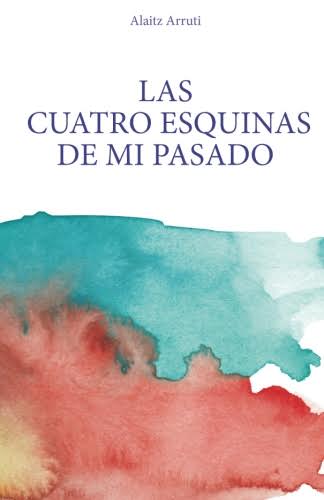Literatura. Novela (fragmento).
Por Alaitz Arruti…
Nunca me han gustado los martes. De los siete días de la semana, si alguno sobra es definitivamente el segundo, el único que carece de un sentido. Todos los demás tienen un objetivo; anuncian un inicio, un final, ofrecen el placer del tiempo libre, de las noches universitarias o simplemente indican que estás en la mitad de la semana, ¿pero el martes? El martes acumulas la desgana del lunes, estás a un abismo del viernes, o peor aún, de ahorrarte el despertador del sábado por la mañana. Cuando alguien dice que debes hacer algo tres veces por semana, nadie piensa en el martes, no existe como opción. Lunes, miércoles y viernes, tienen un equilibrio, una melodía, un compás, pero el martes es solo un día gris y aburrido, el silencio en un pentagrama musical. Todo el mundo sabe que nada interesante puede pasar un martes, ya lo dice el dicho: <<En martes, ni te cases, ni te embarques>>.
Me desperté a las seis y media de la mañana, como todos los martes. Había dormido poco pero bien. La noche anterior me quedé viendo una película en el sofá hasta tarde y cuando terminó me negué a mirar el reloj evitando así contar las horas que tenía de sueño. Muy pocas seguro. Cuando sonó el despertador me arrepentí, como siempre, como quien un día de resaca se promete no volver a beber y yo juré que aquella noche me acostaría antes. La luz aún no se colaba entre los huecos de las persianas y tuve que buscar a ciegas el interruptor de la lámpara de noche, para evitar al levantarme romperme un dedo contra algún mueble o golpearme con la esquina de la cama, que nunca estaba en el mismo sitio. Me la tenía jurada, las patas cambiaban siempre de lugar, estoy convencida. Con las legañas haciendo huelga en mis ojos, vigilando las esquinas e intentando no hacer ruido, fui a darme una ducha.
El yoga es uno de esos hobbies que practico tres veces por semana, y que aquella mañana salté por la única razón de ser martes. Hacía más de cinco años que los lunes, miércoles y viernes, acudía a un pequeño estudio cerca de casa para relajarme. Empecé a practicarlo gracias a una amiga, que se había aficionado al yoga durante unas vacaciones en Los Ángeles y reconozco que, al menos a mí, me iba muy bien. No tanto en un sentido espiritual sino en el físico. Desde que lo practicaba me sentía, literalmente, más ligera. Como si las responsabilidades se quedasen en la puerta del estudio y, al salir, los problemas pesasen menos. No es que yo tuviese muchos problemas y eso seguro que también ayudaba, pero el placer de dedicarme setenta y cinco minutos a mí misma de forma exclusiva, prevenía cualquier posible brote de estrés.
Con el pelo aún mojado y el albornoz de color rosa chicle que mi hija eligió por mí durante un viaje a Disneyland París, fui a la cocina. El albornoz era horrible y me sentaba mucho peor que a la muñeca que lo vestía en el escaparate de la tienda, pero cuando mi hija me miró con sus ojos de gatita inocente y me juró y perjuró que era el albornoz más bonito del mundo y que yo sería la madre más guapa de todo Disneyland si me lo ponía, no me pude resistir. Acepté la compra y a partir de ese día, renuncié a mirarme en los espejos de casa.
La nevera vacía me recordó que tenía que pasarme por el mercado a comprar algo de fruta y verdura, aún así conseguí salvar dos plátanos, una manzana, un mango y tres kiwis para el desayuno. No estaba mal para ser martes.
El sonido del teléfono móvil me avisó de que alguien, antes que yo, se había acordado de mi cumpleaños.
<<¡Felices cuarenta, Elena! Que los años no te pesen, para mí siempre serás mi “nena”. ¿Comemos juntas? Te quiere, mamá>>
—¡Feliz cumpleaños, mamá!
Mi hija saltó de la cama, corrió descalza por el suelo de madera del pasillo y se colgó de mi cuello esperando que yo la cogiese en brazos.
—¡Cuánto pesas!—, tenía ocho años y era la niña de mis ojos. Mi mayor tesoro y todos mis miedos juntos.
—Es que te estás haciendo vieja, mamá— me respondió abrazándome fuerte.
Vieja, vieja… no —pensé—, madura, interesante, sabia. No tenía miedo al paso de los años, al menos no de los míos. Sufría más los cumpleaños de mi hija que los propios. Pensar que se hacía mayor, que pronto entraría en la fase de la adolescencia y yo me convertiría en su principal enemiga. Que sufriría el desamor, que probaría el alcohol, el sexo, quizás las drogas, que se iría de casa —espero que no muy lejos— y construiría su vida sin mí. Yo quería mi niña para mí, así, como estaba, descalza, con su camiseta de Bambi, los pantalones amarillos y los rizos revueltos. Que el tiempo no pasase por ella, que se quedase siempre a mi lado, girando entorno a mí.
—Llama a la abuela, dile que te vaya a recoger al cole y que a la una nos vemos en la puerta de mi oficina para comer las tres juntas—, mi madre y mi hija se adoraban, eran como dos hermanas gemelas separadas al nacer por la distancia de sesenta años. Tenían los mismos gestos, la misma mirada, el mismo corazón inocente. —Y date prisa, que son casi las siete y media.
Cumplía cuarenta años y podía decir orgullosa que los había vivido intensamente. Nadie podría acusarme de lo contrario. Había estudiado, trabajado, viajado, amado, llorado, todo lo que acabase en “ado” lo había hecho yo. ¡Hasta una hija!, que no entraba en mis planes más jóvenes y que en cambio fue mi mejor decisión. Para ella yo era solo su madre, pero para los demás fui muchas Elenas. La protagonista de las tantas vidas que viví, porque en mis cuarenta años, había tenido tiempo para dar lo mejor de mí misma, en sus tantas versiones, disfraces y caretas. La vida me había dado mucho y yo me entregué a ella sin paracaídas. <<Murió por haber vivido>> eso dirían de mí cuando mi historia fuese el recuerdo de las personas que algún día fueron parte de ella.
—Por la vida—, me dije a mi misma, brindando a la nada con mi batido de frutas.
A mis cuarenta años, era la Elena que quería ser y un poco de todas las Elenas que fui.
Como cada mañana acompañé a mi hija a la escuela antes de ir a trabajar. Si algo me había ganado a pulso en mis veinte años de vida profesional, era la gestión de mi tiempo, y desde que compartía casa con una pequeña de ocho años, mis relojes giraban entorno a ella. Había aprendido también, a economizar los minutos y las distancias, por lo que mi casa, la escuela y la oficina, formaban un triángulo que se puede recorrer fácilmente en menos de quince minutos a pie. Vivir sin el estrés de los coches, del metro o el autobús era uno de los premios que había ganado a lo largo de mis cuarenta años.
—Recuerda que a la una viene tu abuela a buscarte y comemos juntas—, le dije mientras le colocaba la mochila a la espalda. —No te entretengas jugando con las amigas.
—Sí, mamá…—, respondió ella en un suspiro que me alertó de lo dura que sería su adolescencia. Aún no había cumplido su primera década y tenía más personalidad que la mayoría de la gente que yo conocía. La adoraba por ello, pero la temía aún más. —¡Felicidades, mami!—, gritó a lo lejos moviendo su mano y sin girar la cabeza para mirarme. La mochila pesaba más que ella, era casi más alta ella, pero no le importaba, estaba en el colegio y era feliz. En realidad, mi hija era siempre feliz y eso hacía de mí, una mujer inmensamente afortunada.
—Gracias cariño—, le respondí.
No me oyó. Corría a lo largo del pasillo deseosa de encontrarse con sus amigas de alma. Me recordaba a mí cuando era pequeña. Yo adoraba el colegio, sobre todo las horas del recreo, los juegos, las merendolas, las excursiones de fin de curso, las clases de música, de baile… Había nacido para ser una estrella de televisión. Hasta que cumplí los trece años y empecé a odiar ser el centro de atención. Toda la gracia de mi tierna infancia se vio frustrada por el color rojizo de mis mejillas, cada vez que más de cinco personas me miraban fijamente. No es que me sonrojara, ¡es que mutaba!, y claro, el resto de compañeros y compañeras de clase, generosos ellos, hacían que el mal trago no quedase solo ahí y, mientras, yo sufría por controlar los nervios y el sudor, ellos alzaban los bolígrafos de color rojo. Como si yo no supiese que mis mejillas estaban a punto de explotar y que todos, sí, ellos también, corríamos un grave peligro de combustión.
Mi madre, por aquel entonces, pensó que las clases de teatro podrían ayudarme en mi batalla contra la vergüenza y empecé a asistir a una escuela de arte dramático los sábados por la mañana. Duré tres semanas. El día que el profesor me invitó a salir al escenario y actuar como si fuese un pez dentro de una pecera, renuncié y me convencí de que la vergüenza sería un mal que se curaría con la edad. Creo que acerté. Hasta que eso pasase, decidí refugiarme en la lectura, los estudios y los viajes. Fui una mezcla entre la joven solitaria y la rara, aunque mi madre prefería decirles a mis abuelos que yo era simplemente “especial”.
Especial, una palabra solo comparable a la otra que usaba mi madre, “graciosa”.
—Mamá, ¿te gusta este peinado?—, le preguntaba yo frente al espejo con más horquillas que cabellos sobre mi cabeza.
—Sí, estás graciosa cariño—, respondía ella con una particular sinceridad.
—Pero graciosa, ¿es bueno o es malo?
—Graciosa es graciosa—, decía ella, —ni bueno ni malo, graciosa—. y escapaba del cuarto de baño con la excusa de alguna tarea “inaplazable”.
Yo quería estar guapa, no graciosa, pero prefería ser especial a rara, de eso estaba segura.
La mañana de mi cuarenta cumpleaños, después de dejar a mi hija en la escuela, decidí quitar el sonido a mi teléfono móvil y disfrutar del silencio. Eran las ocho y media de la mañana, tenía veinte minutos a paso lento, desde la puerta del colegio de mi hija hasta la oficina. Me esperaba un día de mucho trabajo y más vida social de la deseada. A las llamadas que diariamente recibía por motivos profesionales y las pocas (las necesarias y alguna más) de mi vida privada, se le sumarían la cantidad de mensajes, correos electrónicos y llamadas en forma de felicitaciones que se acumularían en la memoria de uno de esos teléfonos inteligentes que mi jefe me obligaba a tener. Lo juro, no tenía nada en contra de cumplir los cuarenta, me parecía una edad preciosa, pero los años, aparte de las arrugas y la sabiduría, me regalaban también el derecho a renunciar a los compromisos que no me apetecían y entre ellos estaban las llamadas de “feliz cumpleaños”.
Para algunas personas, el cariño ajeno se mide por la cantidad de felicitaciones que una recibe en su aniversario. Yo, en cambio, podía renunciar a ellas y sentirme igualmente querida. Incluso más.
♦♦♦
Bajaba por la calle Verdi, en el barrio de Gracia, a la altura de los cines con el mismo nombre, después de haber dejado atrás una casa, la número 39, que siempre soñé tener y que nunca tuve, “aún estoy a tiempo”, pensé. Caminaba entretenida en mis pensamientos, imaginando cómo sería la casa de mis sueños por dentro (solo conocía la fachada), cómo la decoraría, si tendría ascensor, si habría ventanas en todas las habitaciones… Me la imaginé llena de luz natural, con el techo alto y el suelo de mármol.
Era una de esas mañanas de primavera, en las que el sol calienta los paseos, estorban las chaquetas y empezamos a sentir la brisa de un verano que aún no llega, pero se desea. El invierno, siempre largo, pesa en la palidez de la piel y los quince grados de las primeras horas, son el altavoz de un final que es tan solo un principio. Durante la primavera, Barcelona cambia su piel, saca los colores. Las personas que compartían camino y rutina conmigo, sonreían más y mejor aquella mañana, ajenas a mi cumpleaños, sorprendidas por el sol. Me gustaba cumplir años. Siempre me gustó.
Nunca he entendido, o mejor dicho, nunca he compartido la opinión de las personas que miran al pasado como un lugar mejor. Adoro mi pasado, que no se me entienda mal, pero me gusta desde la distancia, desde el recuerdo poco fiel y generalmente edulcorado de un tiempo que dejé atrás. No lo miro desde la añoranza o la melancolía, sino como la escuela que un día fue. He cerrado muchas puertas a lo largo de mis cuarenta años, algunas con determinación, otras con dudas y, algunas pocas, me vi forzada a cerrarlas, pues no solo dependía de mí que estuviesen abiertas.
Una puerta cerrada protege el mundo detrás de ella, guarda sus secretos, mantiene intactos los olores. La puerta, su recuerdo, evoca a la persona que fuimos, los momentos, las compañías pero sobre todo nos recuerda las decisiones que tomamos y nos explica el porqué de quiénes somos en la actualidad. La puerta es solo el marco de nuestras fotos, la prueba del camino recorrido.
♦♦♦
Mientras andaba hacia la oficina, con la casa de mis sueños ya a la espalda, reflexioné sobre la Elena que fui. A lo largo de los años, he ido deshaciéndome de las caretas que en algún momento, la sociedad o yo misma, me pusieron. He ido soltando el lastre de las obligaciones que nadie me dijo debía cumplir, pero que muchos esperaron que lo hiciese. He aprendido a quererme por como soy, a valorar mis defectos tanto como mis virtudes, a dejarme llevar sin sentirme culpable… No, definitivamente no volvería al pasado. Mi presente era, con toda seguridad, un lugar mejor en el que vivir. No tenía que mirar atrás, solo hacia adelante. Claro que aquella mañana de martes, no podía imaginar que eso que era solo una reflexión, se convertiría en un extraño preludio, un regalo de cumpleaños muy particular. Y es que yo era la suma de todas las Elenas que un día fui, pero también era la Elena de Quim, Edward, Gibel y Manel. Cuatro personas, cuatro historias, cuatro momentos de mi vida.
Aquella mañana me reencontraría con sentimientos que creí olvidados, amores lejanos, personas que de una manera o de otra, habían cambiado mi vida.
Las cuatro esquinas de mi pasado, me vinieron a saludar por mi cuarenta cumpleaños.
[Este fragmento de la novela Las cuatro esquinas de mi pasado, de Alaitz Arruti, fue enviado especialmente a Palabra Abierta por su autora]
[Para reservar esta novela, que se publica por Amazon.com, a partir del 4 de marzo de 2017, puede dar clic en el siguiente enlace: https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=las+cuatro+esquinas+de+mi+pasado]
©Alaitz Arruti. All Rights Reserved